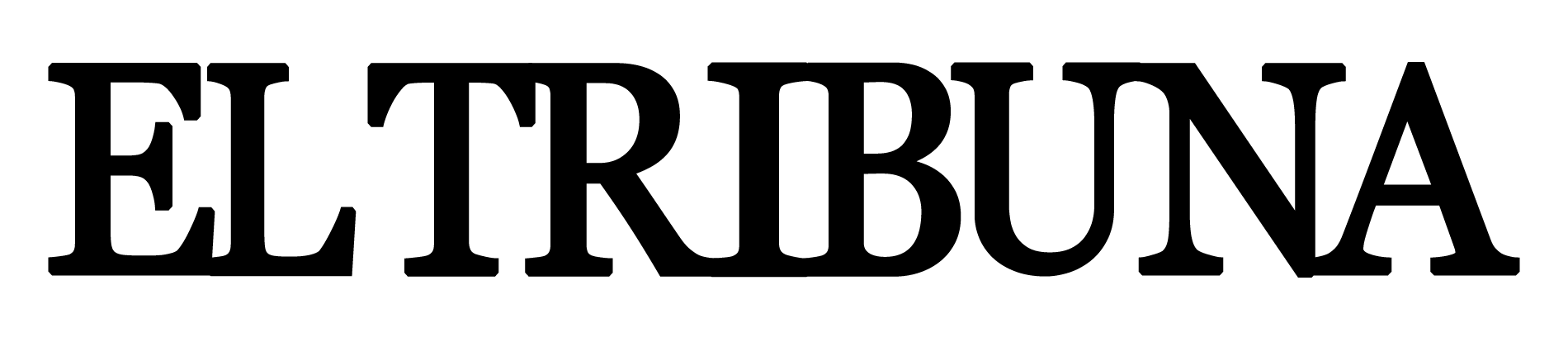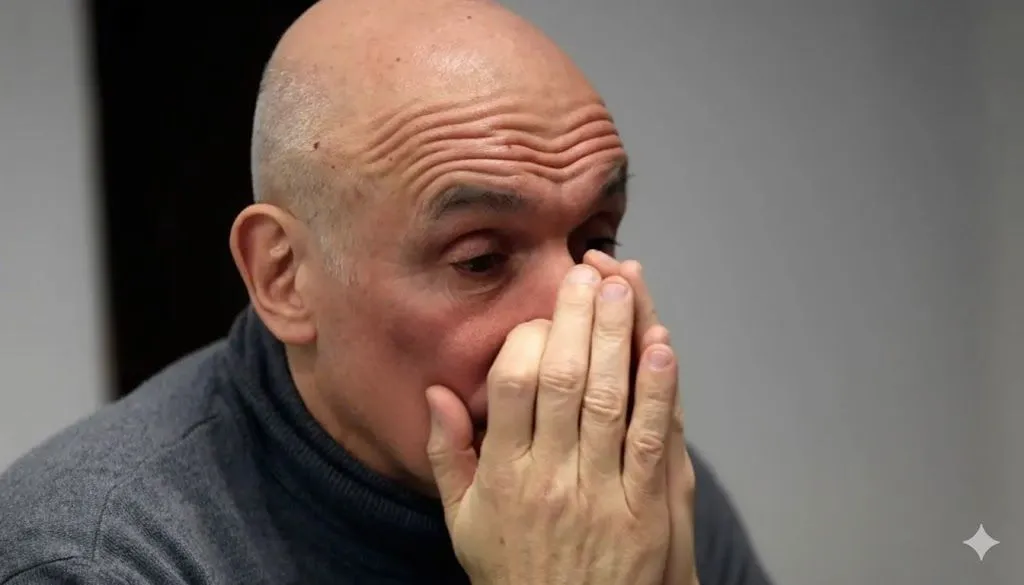Córdoba reduce Ingresos Brutos para pequeños comercios y el sector afirma que la medida llega “como un alivio” en plena recesión
La baja impositiva regirá desde enero y beneficiará a miles de pymes, que destacan que ayudará a sostener la actividad en un contexto de fuerte caída del consumo.